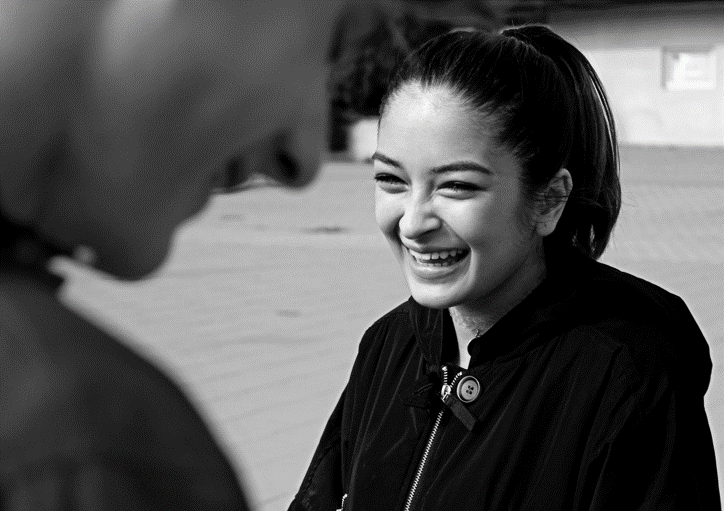El hombre, un ser para el amor y la entrega
Enlazamos ahora con el comienzo de esta serie de artículos, cuando distinguía al hombre de los animales, precisamente en lo que respecta al amor.
Pero, tras lo que llevamos estudiado en torno a la entrega, esas diferencias quedan muy resaltadas, como enseguida comprobaremos.
1. Los animales no aman

En cuanto se advierte con claridad que la entrega constituye la coronación imprescindible del verdadero amor, ligada indisolublemente a él, resulta también evidente que, al contrario de lo que sucede con las personas, los animales no aman, no pueden amar.
Si utilizamos la palabra amor en su sentido más propio, hablar de amor entre ellos es solo una pobre metáfora o una falacia, una especie de engaño.
En sentido propio,
ningún animal ama (ni se entrega).
No aman porque no pueden entregarse
La razón de fondo puede vislumbrarse intuitivamente, aunque no es sencilla (por lo que pido al lector que no se preocupe, si no entiende del todo este apartado: puede pasar sin problemas al que sigue o al otro o al otro…).
Cabría resumirla así:
♣ La entrega es el elemento definitivo del amor.
♣ El animal no puede amar porque no puede entregarse.
♣ Y no es capaz de hacerlo, en última instancia, porque no se pertenece, porque no es dueño de sí.
El animal no puede entregarse
porque no es dueño de sí.
No puede entregarse porque no es “dueño de sí”
¿Qué significa ese «no se pertenece» o «no es dueño de sí»?
♣ Dicho con pocas palabras, que cualquier animal forma parte de la especie a la que —ahora sí— pertenece.
♣ Que el ser de los animales y de las plantas, como también el de las realidades inertes, debe concebirse como una simple porción o fragmento de un conjunto más amplio.
♣ Como una especie de préstamo ecológico —si se permite utilizar esta metáfora—, que surge de la materia durante cierto tiempo, y más tarde desaparece, sin dejar ninguna huella propiamente individual.
Hablando con propiedad,
el animal es una “parte” de su especie
y, en ese sentido, “pertenece” a su especie.


No tiene un ser “en propiedad”
O, enfocándolo desde otra perspectiva, a la que también he aludido.
♣ Que, como sabemos y explican los genetistas, cada animal solo tiene sentido en función de su especie, de la que constituye un mero ejemplar.
♦ Está destinado a reproducirla y mantenerla en el tiempo, dando vida, a su vez, a otros ejemplares de la misma especie.
♣ Desde este punto de vista, como acabo de recordar, forma parte de la especie, a la que en definitiva pertenece.
♦ O, enfocándolo desde el otro extremo, no se pertenece a sí mismo, no tiene un ser propio.
Cada animal no tiene un ser propio,
sino que, por decirlo así, forma parte
del conjunto de su especie.
Y nadie da lo que no tiene
♣ Pero, como bien sabemos y tantas veces hemos oído, nadie da lo que no tiene.
♣ En consecuencia, al no poseerse, al no disponer de sí, al no tenerse, el animal no puede realmente entregarse a nada ni a nadie.
♣ Por tanto, es incapaz de amar, si entendemos este término en su sentido más propio y pleno, que lleva incluida la entrega.
Al no pertenecerse,
ningún animal puede entregarse por amor.
2. Los varones y mujeres, «hechos» para el amor y la entrega

♣ El hombre es capaz de amar, hasta el final, porque sí puede entregarse.
♣ Su ser le ha sido concedido en propiedad privada y, por consiguiente, sí que se pertenece, sí que es dueño de sí.
♣ Por eso, en el maravilloso momento en que se enamora —y mientras sigue más y más enamorado—, puede disponer de sí mismo y entregarse a la persona que ama, con un acto supremo de generosidad: de por vida y en todas sus dimensiones, si se trata del amor conyugal.
En la misma medida en que un varón o una mujer
son dueños de sí,
pueden entregarse.
Con dos condiciones (en el ser y en el obrar)
En resumen, la primera y más honda condición de la entrega es el pertenecerse a sí mismo, ser dueño del propio ser (pues, como acabo de recordar, nadie da lo que no tiene, lo que no posee).
Pero a ese requisito básico y fundamental se añade una especie de exigencia cotidiana, práctica, de andar por casa.
Y es que, en el acontecer diario, ese varón o esa mujer sean también dueños de sí, de su comportamiento: es decir, que su voluntad impere sobre sus apetitos y tendencias y los domine efectivamente.
Y esto, siempre. No solo en la vida sexual, sino en todas y cada una de las circunstancias del día a día.
Para poder entregarse,
es imprescindible ser dueño de sí mismo.
La falta de autodominio impide la auténtica entrega
¿Quién no es señor de sí mismo?
Aquel o aquella que no domina su humor y estado de ánimo, por poner un ejemplo cercano y relativamente sencillo.


O, con palabras equivalentes, el varón o la mujer que, en su actuar, no es propiamente libre, sino que depende de cómo se encuentra físicamente, de la tensión arterial, del clima, de la ausencia de contrariedades, del éxito de los planes establecidos para los fines de semana o las vacaciones, de la propiedad de determinados enseres o instrumentos…
Y parece obvio que alguien con estas carencias, difícilmente podrá amar de veras y en serio: al no poseerse ni dominarse —sino estar más bien poseído o dominado por ese conjunto de circunstancias externas e internas—, al carecer de la libertad suficiente, resultará incapaz de entregarse.
Quien no es señor de sí mismo, difícilmente podrá amar:
resultará incapaz de entregarse de manera real y decisiva.
Y la felicidad como consecuencia
1. Amor y felicidad
Un ser-para-el-amor (y la entrega)
Y, con esa falta de amor, frustrará la propia existencia.
♣ El varón y la mujer están destinados a amar, es esa su “necesidad” fundamental y constitutiva.
♣ Y, como el amor culmina en la entrega, tanto uno como otra aspiran naturalmente a darse, de manera definitiva.
No es difícil entender esta inclinación íntima, que serviría para definir al hombre —mujer o varón, mujer y varón— como un ser-para-el-amor.
Si amar es querer el bien para otro, ¿qué aspiraremos a dar a quien amamos locamente?
♣ Evidentemente, lo mejor que tenemos.
♦ Y “eso” es la propia persona, que no solo es un gran bien, sino el mayor que uno posee.
Pues, como sabemos y acabo de recordar, la persona es lo más perfecto que existe en toda la naturaleza, lo perfectísimo que se encuentra en ella: perfectissimum in tota natura, según la expresión ya clásica.
Lo más grande que el ser humano “tiene”
es aquello mismo que “es”:
su propia persona.
La felicidad derivada
Y la gran paradoja es que solo así, al entregarse, al olvidarse de sí, al desvivirse —en un sentido figurado, pero certero y cierto—, alcanza la persona la propia plenitud y felicidad, como iremos apuntando a partir de ahora y después trataré expresamente.
El hombre solo es radical y plenamente hombre, persona, en la medida en que persigue el bien del otro en cuanto otro, en que se entrega por amor.
Y en esa misma proporción crece como persona y es y se siente feliz, dichoso, sin buscarlo en absoluto (más aún, con la condición de no perseguirlo).
El amor y la entrega traen,
como consecuencia necesaria,
la felicidad.
2. Amor, entrega y crecimiento personal
Solo el amor hace crecer a la persona

Reforcemos esta idea, por contraste, desde el extremo contrario.
♣ El darse es constitutivo del sujeto humano, lo que le permite ser persona íntegra, completa.
♣ Por consiguiente, si no aman hasta la entrega, el varón y la mujer no alcanzan su plenitud como personas.
♣ Más aún, van deshaciéndose, dilapidando la grandeza de su propia condición.
Algunos testimonios directos
De manera sucinta, pero clara y resuelta, lo afirma Caldera:
♦ La verdadera grandeza del hombre, su perfección, por tanto, su misión o cometido, es el amor. Todo lo otro —capacidad profesional, prestigio, riqueza, vida más o menos larga, desarrollo intelectual— tiene que confluir en el amor o carece en definitiva de sentido.
De forma análoga, en la estela abierta por Frankl, y con la autoridad que otorgan largos años de experiencia como psiquiatra, lo explica Juan Cardona Pescador:
♦ Por el amor el ser humano recibe su cualificación definitiva: según como sea su amor se realiza en su plenitud existencial o se desnaturaliza. La disyuntiva depende de la cualidad y de la intensidad de su amor.
♦ Solo dando y dándose es como la persona vive como persona y alcanza la plenitud de su ser libre. Se desnaturaliza si no quiere amar, si libremente comprime sobre sí mismo su capacidad de querer, determinando el vacío existencial del desamor querido.
La explicación de Guardini
Y de un modo diverso, algo más difícil, pero repleto de resonancias, lo expone Romano Guardini.
♣ Asienta, en primer término, la fuerza positiva del amor para la realización personal, para el propio desarrollo y para el crecimiento de cualquier otra persona:
♦ Igualmente decisivo para la salud de la persona es el amor […].
♦ El que ama camina constantemente hacia la libertad; hacia la libertad de sus propias cadenas, es decir, de sí mismo. Y al hacerlo así, al salir de sí por penetración y sentimiento, llega a su realización. El horizonte se abre en tomo a él, y su ser más propio adquiere espacio.
♦ Todo el que sabe del amor, sabe de esta ley: que solo al salir de sí mismo se abre el horizonte, en el cual el propio ser se hace real y todo florece. En este espacio tiene lugar también la auténtica creación y la acción pura, todo lo que testimonia la dignidad del mundo del ser.
♣ Y, de inmediato, extrae las consecuencias negativas que siguen al desamor y a la falta de entrega:
♦ La persona enferma, tan pronto como abandona el amor […].
♦ Entonces la existencia se convierte en una prisión. Todo se cierra. Las cosas nos oprimen, todo se hace extraño y enemigo en su más íntima esencia, el último y evidente sentido desaparece. El ser no florece ya.
Solo al desvivirse mediante la entrega
alcanza la persona la propia plenitud
y la consiguiente felicidad.

3. ¿Paradoja o contradicción?
¿Dar sin perder?
Dar o darse… sin perder: ¿es posible?
En bastantes ocasiones, conforme voy explicando las exigencias de la entrega, de ese olvidarse y desaparecer en beneficio del amado, más de una persona ha protestado, con gracia y buen humor.
En resumen, ha venido a decirme que también ella tenía sus pequeños derechos a ocuparse de sí misma, a ser un poquito feliz.
Siempre el tono de la protesta ha sido lo suficientemente amable, divertido y matizado, como para que la situación no se tornara tensa.
No obstante, considero que se trata de una cuestión relevante, merecedora de seguir reflexionando sobre ella.
Las exigencias de la entrega
juegan a favor de la persona humana,
no en contra suya.
La “participación” del amor
Intentemos entender el porqué de las afirmaciones que preceden.
Lo haré, en primer término, remontándome hasta uno de los principios más altos de la metafísica, y aterrizándolo en la vida cotidiana: el llamado principio de participación.
Y, en particular, para lo que nos atañe, estimo necesario distinguir entre:
♣ la participación en las realidades materiales
♣ y la que es propia de lo espiritual.
A) Participar de algo físico (tomar una parte, destruyendo el todo)
Un par de ideas, acerca de la primera, de la participación en lo físico.
♣ Parece claro que, para compartir algo corpóreo, material, es imprescindible dividirlo en partes y repartirlo, de forma que ninguno de quienes lo comparten puede poseer entera la realidad en cuestión.
♣ Y que, si no se trata de compartir, sino de entregar totalmente, aquel que hace la donación de algo material se queda irremediablemente sin lo regalado.
Basta pensar en la absoluta necesidad de dividir una herencia cuando existe más de un heredero, o en la imposibilidad de que ninguno de los niños que acuden, golosos, a una fiesta se tome todas las chucherías o la tarta de chocolate completa.
En sentido estricta y exclusivamente material o físico, dar o repartir equivale a perder, a dejar de poseer.


Lo físico disminuye al repartirlo.
B) Participar en lo espiritual (hacerlo crecer)
No pasa lo mismo con lo que, en una acepción amplia, podríamos denominar participación inmaterial o, mejor, espiritual.
En ella, no solo no se pierde lo participado, sino que, en muchísimas ocasiones, se gana, se multiplica, crece.
1) La alegría
♣ Por ejemplo, el hecho de comunicar una alegría (de hacer partícipes a otros de lo que me está haciendo gozar), no implica que nuestra dicha disminuya, sino que normalmente se acrecienta.
♦ Y de ahí, entre otras causas, la ilusión y casi la necesidad de dar a conocer nuestras satisfacciones a los seres queridos.
♦ No solo por hacerlos felices, sino también —aunque de ordinario no sea esto lo que buscamos y ni siquiera pensemos en ello— porque nosotros mismos nos sentimos más contentos al comunicarlo o participarlo a otros.
♦ O, mejor, porque la alegría misma, por su propia naturaleza, pide ser compartida, tiende a expandirse.
La alegría aumenta
al comunicarla a otros.
2) El conocimiento
♣ Con el saber sucede algo similar. Excepto por circunstancias de orden ambiental y psíquico, el hecho de que algo se explique a cinco o a quinientas personas, de por sí no modifica la cantidad de conocimiento que puede asimilar cada una.
♦ En una hipótesis ideal, todas podrían acoger íntegro aquello que se les transmite.
♦ E incluso, si alguno de los oyentes estuviera mejor dotado y/o preparado que quien expone, a través de las palabras de este podría llegar a comprender la realidad con más amplitud y profundidad que el propio ponente.
♣ Pero hay algo más y tal vez más significativo: en muchas ocasiones, al comunicar lo que sabemos, aumenta nuestro propio conocimiento, lo acabamos sabiendo más y mejor.
♦ El profesional de la enseñanza que no se limite a leer unos apuntes o a repetir mecánicamente lo que casi ha olvidado…; aquel que, mientras explica, piensa con detenimiento en lo que expone…
♦ … en lugar de perder lo que sabe, en muchos casos ahonda en ese conocimiento y lo torna más claro para sí mismo, en la misma medida en que lo repiensa con la intención de hacerse entender por quienes están menos dotados o preparados.
3) El amor
♣ ¡Y no digamos con el amor!
♦ Quienes han hecho de veras y a fondo la experiencia, tienen la certeza más absoluta de que, en la proporción en que van queriendo más y mejor, y a mayor número de personas, su capacidad de amar aumenta de forma exponencial.
♦ Remedando a Heráclito, habría que decir que jamás se hallarán los límites del corazón (de la voluntad): tan dilatadas son sus fronteras… y más y más se extienden conforme más se ama.
Lo espiritual no disminuye al participarlo
e incluso puede crecer.
El crecimiento propio del amor
Participación de lo espiritual
La conclusión surge por sí sola.
Sin duda, siempre que damos algo con un componente físico —tiempo, atención, enseres materiales…— quedamos incapacitados para conservar aquello o emplearlo para fines distintos. Lo perdemos, aunque nosotros mejoremos como fruto de ese generoso desprendimiento (o podamos mejorar).
Pero, según acabo de sugerir, no sucede lo mismo con el amor, cuyo núcleo es eminentemente espiritual.
Y, como consecuencia, tampoco tiene lugar con aquellas realidades que entregamos de verdad con amor y por amor: sean materiales, espirituales o un compuesto de ambas.
♣ Ciertamente, lo que hemos dado nos resulta ya indisponible, y en ese sentido, perdido.
♣ Pero, desde la perspectiva propiamente personal, siempre tiene lugar un incremento de perfección, que se traduce —entre otras cosas— en una creciente habilidad para seguir amando más y mejor y ser más y más feliz.
Quien se entrega por amor,
siempre sale ganando como persona.
Sin vigencia, las leyes del mercado

Como antes sugería, en el amor no están vigentes las leyes del intercambio, propias del mercado, a las que, sin embargo, estamos tan acostumbrados ¡que tendemos a medir también con ellas el amor más genuino!
Así lo explica Carlos Llano:
♦ Hoy, por fuerza del mercantilismo imperante, se ha propalado la errónea idea de que el impulso natural del hombre es el deseo de remediar nuestras carencias y no la efusión de nuestra plenitud.
♦ Los muchos que así piensan han marginado la vida familiar y su profundo mordiente educativo; han marginado la vida del espíritu, la cual se acrecienta al compartirse, limitándose solo a la materia, que se pierde cuando se comparte.
Y concluye con los versos de Machado:
♦ Moneda que está en la mano / tal vez se deba guardar, / la monedita del alma / se pierde si no se da.
Mientras en los restantes ámbitos nadie da lo que no tiene,
en lo que atañe al amor solo se tiene aquello que se da.
4. Deshagamos la paradoja
La entrega de no-entregar
La segunda consideración daría pie a largas disquisiciones, pero no es ahora el momento sino de apuntarlas.
Se trata de que, con relativa frecuencia, no logramos entender del todo en qué consiste la verdadera entrega.
♣ En concreto, no somos capaces de advertir que, en ocasiones, entregarse consiste justamente en no dar.
♣ Y que, en otras, se tratará incluso de solicitar o, más aún, de exigir que la persona querida sea quien se entregue: que lleve a término determinadas acciones o actividades, o que adopte una actitud particular, que reclama esfuerzo y dedicación y olvido de sí.
♣ De exigirlo, repito, amable, pero reciamente, sin concesiones.
Para ayudar a comprender estas últimas ideas, conviene recordar que, en todo cuanto se refiere al amor, el único criterio definitivo es el bien real del tú, del otro.
En lo que se refiere al buen amor
el único criterio definitivo es el bien real del tú, del otro.
El espejismo de la falsa entrega
Esa atención exclusiva al bien del otro —de él o de ella— ayudará a descubrir determinados espejismos.
Pondrán de relieve ciertos errores, que nos llevarían a considerar como exigencias de la entrega justo lo que se opone a ella, porque no es realmente una manifestación de amor: pues no ayuda a mejorar a la persona a quien presuntamente estamos amando.
En situaciones sencillas
Algunos ejemplos son relativamente sencillos y poco problemáticos.
♣ No es infrecuente que la madre de familia, a veces contra la amable oposición del marido, se empeñe en evitar que el hijo o la hija, cansados por los esfuerzos de los estudios (¿?), realicen en el hogar las tareas que le corresponden: recoger el lavavajillas, ordenar la ropa planchada, pasar la aspiradora, hacer la compra…
♣ Como también sucede a menudo que, a ese hijo agotado, al que ha mandado a dormir en lugar de recoger los restos de la cena, la madre compasiva y entregada —al terminar las faenas que él hubiera debido realizar— lo encuentre repanchingado delante del televisor u oyendo música tranquilamente en su cama… «para reponerse del enorme trajín de todo un día», según se explica a sí misma la madre ¡en el colmo del cariño y de la ingenuidad!
(También puede ocurrir con el padre, aunque tal vez —solo tal vez— sea menos frecuente).
En casos más delicados
La cuestión se complica, de ordinario, cuando ese modo de obrar se torna habitual.
Cosa que parece suceder con más facilidad en las mujeres, dotadas por lo común de un sentido y una capacidad de sacrificio repletos de buena voluntad, pero en ocasiones excesivos y equivocados, porque no redundan en beneficio real del marido y de los hijos.
Y que, además, acaban por agotar y hacer sentirse insatisfecha a la propia esposa y madre, incapacitándola de ese modo para querer de veras y ejercer en el seno del propio hogar el papel fundamental que les compete y en el que resultan insustituibles.
No siempre que se da algo,
o que se cede,
existe auténtica entrega.
La entrega de no-entregar… ¡lo que no debe entregarse!
Estos y otros muchos ejemplos que cabría aducir ponen de relieve que, paradójicamente, como decía, la entrega consiste en ocasiones en no entregar lo que no debe ser entregado.
♣ Es decir, en no ceder cuando lo que hace el marido, pongo por caso, constituye una ofensa más o menos grave para la dignidad de la esposa, para los hijos y, sobre todo, para él mismo.
♣ Y no estoy hablando solo ni principalmente de situaciones de infidelidad en sentido propio, aunque no las excluya.
♣ Me refiero también a un tipo de deslealtad mucho menos patente, pero bastante más común.
♦ La que lleva, por ejemplo, a hacer a la esposa responsable absoluta del cuidado del hogar, de la educación de los hijos, de estirar el dinero…
♦ … mientras el marido se refugia en el merecido descanso por el trabajo desarrollado fuera de casa y elude cualquier compromiso, de más o menos envergadura, en relación con las necesidades de su mujer y de sus hijos.
Aunque no deba extenderme más, considero que estas observaciones podrían ayudar a la armonía de los hogares y evitar insatisfacciones que, a la larga, pueden desembocar, incluso, en rupturas irreparables.
Y que iluminan, asimismo, si se les presta atención, las condiciones de cualquier proceso de formación y mejora.
Paradójicamente, en ocasiones, la entrega más genuina
consiste en no entregar
lo que no debe ser entregado.
Tomás Melendo
Presidente de Edufamilia
www.edufamilia.com
tmelendo@uma.es